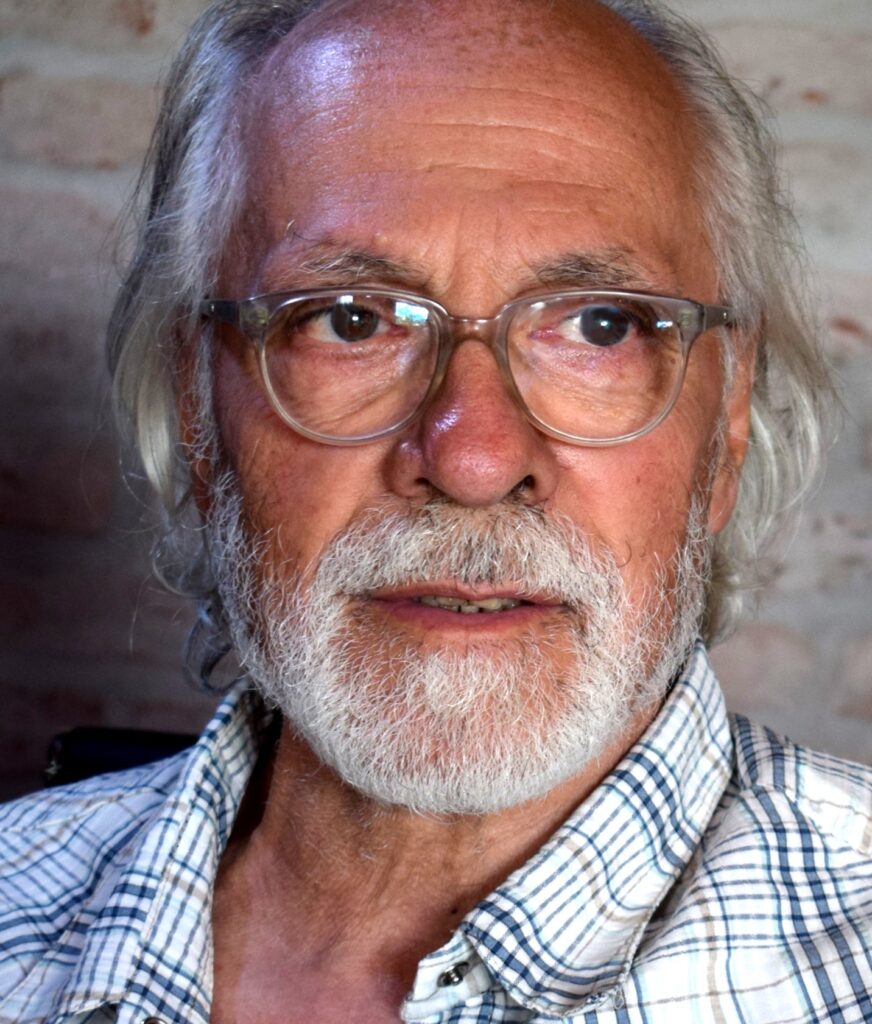¿Qué encontrarás en esta novela del escritor uruguayo Luis Nieto?
Las delgadas manos de Julia casi no podían abarcar la poderosa musculatura de Nawat. Deslizó una mano por debajo de la túnica y recorrió su abdomen.
—También me dijo que tu abdomen parecía hecho de piedra… Es cierto.
Julia hizo que Nawat girase, quedando los dos frente a frente, muy cerca uno del otro. Tomó una de las manos del hombre y la atrajo hacia sus senos. Entreabrió la túnica para dejarla sobre el pezón.
—¡Íugula… Íugula… Íugula!
El editor recorrió con la mirada las gradas, a lo largo de todo el óvalo se veían brazos extendidos con el pulgar hacia la arena, bajo un reclamo ensordecedor. Entonces levantó el brazo lentamente, cerró la mano y bajó el pulgar. La multitud festejó la decisión con más fuerza.
—Ahí tienes a tu nuevo ídolo -dijo el editor al oído del lanista.
De tanto en tanto, en la orilla opuesta a la de las columnas de Hércules, mucho más allá del fin del mundo, la tribu de los charrúas acostumbraba a abandonar la laguna interior, donde abundaba la caza y la pesca para caminar grandes distancias pisando la arena firme del borde marino.
—Estoy muy intrigado —dice Marino de Tiro.
Tácito sonríe y menea la cabeza. Su pelo ensortijado, su barba cuidada, su aire elegante cautivan al aprendiz de cartografía. Marino de Tiro comenzaba a cuestionar algunas afirmaciones hechas con vehemencia por los romanos, y a Tácito siempre le gustó esa gente que caminaba al margen de las grandes verdades.
El primer acontecimiento de esa noche fue la presencia de un grupo de narvales, que Gunilda confundió con un accidente de picos amenazantes en la trayectoria del Dreki. Hizo sonar con ansiedad la campana hasta que vio que aquellas lanzas de marfil tenían movimiento, se entremezclaban, desaparecían, de pronto eran dos o tres, de pronto una docena. Los narvales se acercaron al casco de la embarcación donde los tripulantes más inquietos asomaron por debajo del inmenso abrigo de pieles para verlos por primera vez en la vida. Otros se hundieron para aprovechar el sueño bajo el gran toldo que los cubría del aire helado.
No había forma de evitar los cadáveres. Al cruzar frente al sitio donde habían estado los carretones con el botín de los saqueos, todavía ejecutaban a varios prisioneros. En algunos árboles delgados, varias mujeres habían muerto empaladas, atravesadas a lo largo de todo su cuerpo por la punta que los verdugos habían hecho a los árboles más pequeños. En uno de ellos Nawat reconoció el cuerpo de Eira, con una parte del cráneo al descubierto, el pelo arrancado por la fuerza. Al principio se negó que aquello fuese Eira. Los senos que tantas veces Nawat tuvo en sus manos, otrora tibios y firmes, eran dos huecos por los que se veían las costillas, el cuerpo desnudo de la joven mujer cubierto de sangre coagulada. Dudó, pero todavía llevaba puesto uno de los mocasines que Nawat le había hecho con la piel del corzo. Aquello era quien hasta unas horas atrás había sido Eira. Su vida y sus sueños, cortados de cuajo.
Se ajustó el cinturón con la espada en la vaina y desapareció por una pequeña puerta que lo conducía a las caballerizas. La yegua de Asina estaba tan nerviosa como Hum. Esta vez Nawat no montaría en pelo, acomodó la montura y la cincha, veía a Hum intranquilo como nunca antes. Debía ir con cuidado hasta salir del empedrado. Al llegar al camino que rodeaba la muralla, se oyó una explosión en la montaña; golpeó con los talones en el costillar de Hum, cambió de dirección y dio un salto apurando el galope. Cruzó frente a las puertas de Stabiae, Nocera y tomó por una cortada que bordeaba el anfiteatro hasta salir al camino de tierra más allá de la puerta del Sarno. Cruzó frente a la puerta de Nola para tomar por el camino paralelo al de Capua, donde tenían a su frente al Vesubio escupiendo cenizas y piedras. Las huertas quedaban atrás a la velocidad que daban las patas de Hum. Cruzó dos villas a campo traviesa para llegar a lo de Glikeria antes que fuese tarde.
La familia de Nawat seguía fabricando un pergamino mejor que el de Pérgamo; hojas más blancas, más resistentes que ninguna otra, capaces de competir en precio con el papiro de Egipto, y soportar infinitamente mejor el paso del tiempo. La majada, que Nawat había formado con los ahorros de su vida como gladiador, se mantenía saludable, entregándoles, por lo menos, un cordero cada año.
Mientras Coraya escudriñaba desde la planicie alta del Batoví, ninguna especulación de futuro atravesaba su mente, salvo el nombre de Guidaí una y otra vez. La muchacha tampoco dormía. Sentada sobre sus talones, con el arco apoyado en las rodillas, intentaba vislumbrar el más mínimo movimiento entre la vegetación ondulante; una agitación engañosa, que el cansancio podía hacer que vieran lo que no era o que ocultara el lento desplazamiento de los guaraníes.
—¡Por Odín…! Pensé que no te había llegado el mensaje.
Como respuesta, Haacon se colocó delante en el sendero y comenzó a andar. Era fuerte, sin un gramo de grasa, venas y tendones marcados. A Ivar se le hacía difícil mantener el paso. Caminaron en silencio hasta llegar al sitio donde el día anterior Ivar había derribado el tercer roble. En una acción sin pausas, Haacon descargó el morral de su hombro, apoyó el cabo del hacha en el tronco y tomó asiento estirando las largas piernas.
—Y bien. ¿cómo es la historia de ese sueño?
El animal estaba ahí, podía olerlo. Yuambú no quería abandonar la toldería para salir a buscarlo, y quien estuviese, protegido por las sombras en el pajonal, también esperaría hasta que llegase el momento de atacar. Yuambú empieza a moverse para que la fiera abandone el escondite. Pero no consigue lo que esperaba. Había perdido el rastro que le traía la brisa liviana en la noche de verano y ya no olía con tanta fuerza su catinga. No protegía a su familia y quedaba más expuesto. La brisa le devuelve por un mo9mento el fuerte olor del animal, entre el chillido de los grillos y el croar de las ranas. Yuambú sostiene fuerte sus armas, cuando en un instante el olor lo envuelve de nuevo, estaba a unos pocos pasos.
El guenoa apoyó la punta brillante del gladius entre las clavículas de la mole vencida, respiraba deprisa, cubierto de sangre y sudor, y entonces Coraya/Nawat, hundió la espada en el cuello del gigante. En ese momento le cruzó por la cabeza aquella encarnizada batalla en el Batoví, cuando Coraya era casi un niño y acababan de derrotar a los guaraníes. Su padre esperaba de él un gran cacique.
Señaló a Nawat y dijo:
—Tú…
—¿Tú? —preguntó Nawat señalándose el pecho.
—No, no, no —respondió Eira.
—Yo —dijo poniéndose una mano en el pecho, luego señaló a Nawat—: Tú.
Nawat afirmó con la cabeza.
—Yo, Nawat… Tú, Eira…
A la orilla de uno de los grandes ríos con que se encontró en la búsqueda de Guidaí, fue derrotado por tres indios guaraníes que andaban tan errantes como él, y un hombre mayor que no se mezcló en la pelea. También habían estado en Batoví. Coraya había perdido las fuerzas, ya no era capaz de defenderse en el monte. Uno de los indios le arrebató el arco de guayubirá que le había regalado su padre cuando tuvo la edad para acompañarlo en sus recorridas por las tierras ancestrales. Se lo quitaron como a un niña y se rieron en su cara por el destino que lo esperaba. Fueron ellos que nombraron a Manduré, el mismo que los había traicionado en su afán de tener su propia tribu, de minuanos descarriados con los que se alió a Ndaiví, el cacique principal de los guaraníes que quisieron hacerse con los territorios guenoas por consejo del traidor.